ESPÉRAME EN TU SOFÁ
Ni previsto ni calculado. Simplemente no tenía trabajo. Así que cuando vi el anuncio en buscoempleo.com y me sorprendí en veinte minutos realizando una entrevista por videoconferencia, entré en dinámica positiva.
“¿Tienes ganas de trabajar? El coche no es imprescindible, lo pone la empresa.
Al poco de comenzar mi nuevo trabajo lo comprendí.
Quizá fuera lo extraordinario de trabajar en un pueblo, el propio trabajo o la ley de paridad de contratación, pero el puesto me lo adjudicaron casi de forma inmediata.
El cementerio de Cruce era muy extenso. Lo habitaban más almas que el mismo pueblecito que apenas superaba los mil habitantes.
Rebeca, me dije, ¿te has precipitado, nuevamente? ¿Acaso era mejor seguir en Madrid controlando la máquina fresadora de libros de tío Frei? Y por caridad, o casi.
Pronto supe que la vida rural me vendría bien en aquel momento de mi existencia. Al menos por una larga temporada, pensé. Olor a campo, a manzanas en ese otoño, a tierra mojada cuando llovía. Tener una casa sin nadie a quien mirar de forma devastadora si no ha recogido su ropa del salón o si ha llevado tres tíos diferentes a su dormitorio en la misma semana. Aunque en ese aspecto yo no me podía quejar; entre los mil habitantes de Cruce, el pediatra del pequeño centro de salud también era nuevo. Y nos acoplamos bien en el sofá de su casa. Cena precocinada, besos, vino y sexo. Y cada uno a su guardia: él, al Centro de Salud, a recetar paracetamol y a derivar al hospital provincial a los accidentados en el kilómetro 169 la carretera nacional que atravesaba el pueblo; y yo, ayudante de servicios fúnebres, enterradora oficial por baja por invalidez del anterior operario.
Tres meses duró mi trabajo. Eso sí, un crudísimo invierno vivido intensamente. Un invierno y diecinueve entierros, seis autopsias, dos cambios de fosa y mucho cemento para ampliar la zona G del cementerio municipal.
Mi amigo médico me decía que tenía manos como palas, por más que pintara las uñas de colores.
El párroco del pueblo era un hombre a punto de hacerse viejo, agradable y aséptico. Jamás me pidió confesión ni comunión. Solo discreción y silencio cuando pronunciaba el último responso sobre el cadáver. Solíamos encontrarnos en el bar de la plaza: el cura echaba la partida de rabino, algunas veces nos tomábamos un carajillo de anís y me miraba las tetas. Siempre decía la misma expresión, Madre Auxiliadora, y se marchaba con su copa de coñac hacia el tapete verde. Hasta luego, padre, suerte.
Otra vez las campanas. Tam, tam… y entre tañido y tañido, las miradas que se cruzaban. ¿A quién le ha tocado esta vez? ¿En qué barrio habrá ladrado el perro? Y como si se tratara del sonido de la sirena de la fábrica, pensaba “Vamos, Rebeca, al tajo”.
Traen al finado de fuera, a las tres estará en el tanatorio. Comeré temprano y lo abriré con flores, buena luz y calefacción, revistas del corazón del mes pasado sobre las mesitas bajas y unos botellines de agua.
Como es domingo, no hay misa de funeral, solo un responso corto en la iglesia y al cementerio.
Una hora después, el frontal del nicho estaba cubierto por unas cuantas tablillas revestidas de una fina capa de yeso que tardaría poco en secarse. Y, ahora, todos a secar las lágrimas. La muerta era una octogenaria nacida y criada en el pueblo.
“Toma”, me sorprende una voz masculina a mi espalda. Y me da un billete de cincuenta euros.
“Gracias, pero no es necesario”.
“Todo ayuda”, me dice la voz mientras me aprieta la mano.
Otro hombre de mediana edad escondido tras sus gafas negras le da un codazo a otro. Los tres hombres parecen iguales. Gafas y dinero. Y parientes de la recién enterrada. Creo que me miran… Descanse en paz. Descanse en paz. Ave María Purísima. Amén.
Ya he terminado con mi trabajo por hoy. Cuando llegue la lápida dentro de unas semanas, ya veremos…Regreso caminando hacia el pueblo. Tengo ganas de tomarme una cerveza con mi médico especialista y acurrucarme en su sofá piel de melocotón.
“Te llevamos al pueblo, has trabajado mucho y estarás cansada”.
Muevo la cabeza negando.
“Nuestra tía abuela te estará muy agradecida, anda sube, que no nos cuesta nada”. Subí confiada, la verdad es que estaba cansada. Me miré las manos y pensé que necesitaban una buena capa de crema.
“Bonitas manos”, me dice el que me dio los cincuenta euros y conducía, deshaciendo el nudo de su corbata negra.
“Nos hemos pasado de la Plaza del pueblo. No es por aquí”.
“Daremos un paseo, te hace falta tomar el aire, enterradora”. Detienen el automóvil cerca del pinarcillo de la ermita casi derruida. Anochece en Cruce. Anochece en mi vida. Son tres y no creo que sea la primera vez que lo hacen. El barbudo, ojos de gato, me mira y le brillan los ojos. Yo los cierro mientras mis piernas se abren, inevitablemente.
“Mirad, se me ocurre decir, por aquí vienen algunas parejas… mejor en el cementerio, os doy mi móvil, no intentaré nada”.
Los tres huelen a vodka y me hacen oler a mí.
“Cierto, vamos barbas, al cementerio. Allí nadie dice nada”.
Abrí la puerta general y la de la sala de exhumaciones contigua.
Todo se impregnó de vodka. Horrible. ¿Lo repito mil veces? No. Horrible. Y doloroso.
Con una mueca imprevista le pido la botella al de la corbata negra. Me la da, satisfecho ya. Los otros dos están medio borrachos y también satisfechos. Se fían. Se confían. Estoy destrozada. Cojo la pala y golpeo rápidamente dos cabezotas. El tercero se acojona e intenta salir de la sala. Le echo la zancadilla y con el filo de la pala le siego la yugular. Los otros dos yacen semiinconscientes.
Tecleo en mi móvil.
Mi amigo médico llegó con su maletín. “Antes de darles sepultura, porque hay nichos de sobra, haremos una cirugía sencilla y necesaria en estos casos”.
Al poco rato, tres pares de cojones pendían de la puerta del cementerio.
“Vamos primero al bar, tengo que despedirme del cura, me ha tratado bien como empleada. Mi médico, no sé cuándo volveremos a reencontrarnos en tu sofá. Tal vez, tal vez…”.
Cuando menos te lo esperas
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS
Lo más leído
ARTÍCULO DEL DÍA
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados

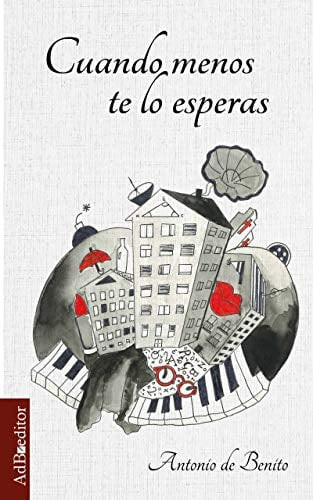









Comentarios