QUE NO TE TIREN AL PILÓN
Dicen que antaño era costumbre en los pueblos echar a los forasteros al pilón. La verdad, yo no me acuerdo de haber visto nunca tal cosa, pero si es una costumbre de ésas que se han perdido… pues bien perdida está. Lo que sería una pena es que por causa tan nimia hubieran desaparecido también los propios pilones, esos abrevaderos que en la memoria común forman parte del paisaje rural. Los pilones son una de esas cosas «de toda la vida» que, sin embargo, tienen su historia. Una historia que empieza un poco lejos.
La caída de Roma en el siglo V puso el mundo occidental patas arriba y esto incluye los asuntillos relacionados con el abastecimiento de aguas. Por eso luego, durante la Edad Media, la gente y los animales tomaban el líquido, en general, de donde podían: manantiales, pozos, charcas, ríos… Lo que fuera, valía, aunque esta liberalidad no era muy buena idea, pues con el agua, a poco que te descuides, se te vienen encima un montón de enfermedades. Igual por eso había tanta afición al vino y tan poca a lavarse.
Antigua foto coloreada de Cetina, hacia la década de 1940 ó 1950. Como se puede ver, en el cruce entre las calles de Sigüenza y del Arrabal había una fuente con un amplio pilón de planta más o menos circular. También se puede comprobar que en aquel tiempo no preocupaba mucho dónde se colocaban las cosas: esta fuente se plantó en todo el medio.
En nuestra península los árabes hicieron lo posible para mejorar esta cuestión hidrológica, pero hasta el siglo XVIII, con el surgimiento de las ideas higienistas de la Ilustración europea, no se empezó a considerar en serio lo de dotar a las poblaciones con un suministro de agua en condiciones, tal como lo había habido siglos antes gracias a la acertada ingeniería de nuestros ancestros romanos.
Es en este momento histórico, el Ilustrado, cuando comienzan a proliferar servicios hasta entonces ocasionales o anecdóticos como fuentes, canales, lavaderos y, por supuesto, abrevaderos para el ganado. Este detalle es importante, el de separar las fuentes para consumo humano de las destinadas a los animales, ocurrencia que evitó gran cantidad de epidemias y plagas. Desde entonces y hasta finales del siglo XX los pilones fueron algo tan característico de los pueblos como el olmo de la plaza mayor… o la costumbre de echar a los forasteros a las no siempre límpidas aguas del susodicho abrevadero.
Abrevadero para el ganado que se encuentra junto al cerro de las bodegas, en Cetina
Pero, ¡ay!, los tiempos corren como el viento y traen cambios. En España, a principios de la década de 1980 se decidió que era necesario, siempre por higiene, sacar el ganado fuera de los cascos urbanos. Y con el ganado también se marchaban sus abrevaderos. Una idea que demuestra algo importante: los cambios no siempre tienen que ser a peor. De hecho se puede asegurar que esta medida fue un acierto total. La cohabitación de humanos y animales no ya en el ámbito urbano, sino a menudo bajo el mismo techo, hacía que los pueblos apestaran a excrementos y, ya de paso, se vieran invadidos de moscas, ratas y otras gracias de la madre Natura. Yo, desde luego, que aún conocí aquellos tiempos, no echo de menos ni el tufo omnipresente ni las hordas de bichejos que acompañaban al ganado.
Abrevadero para el ganado que se encuentra junto al cerro de las bodegas, en Cetina
Con los pilones, otro tanto. Aunque daban ambiente, eran una guarrería. Por algún motivo las precauciones sanitarias de los ilustrados no previeron la necesidad de limpiar las cubas de los abrevaderos de vez en cuando. Así, esas aguas tan poco corrientes en las que sumergían sus hocicos todo tipo de bestias se llenaban de algas sospechosas y, sobre todo, de sanguijuelas inmundas. Tampoco resultaba raro que por sus alrededores campearan pulgas, garrapatas y otras animalías de este cariz.
Otro pilón actual en Cetina, éste situado al pie del antiguo lavadero, hoy Museo de la Contradanza.
Por suerte, a partir de 1982 los pilones urbanos comenzaron a erradicarse. En Cetina, por ejemplo, fue eliminado entre otros el que había junto a las escuelas, en el lugar en el que hoy se despliega la terraza del bar La Luna y, también, la placa que recuerda la inundación de 1995. Otro que desapareció, pero mucho antes, fue el que había, con su fuente, en el encuentro de las calles de Sigüenza y Arrabal, aunque éste más por despejar la vía para el tránsito que por limpieza.
Dicho esto, habría sido una pena suprimir por completo esta tradición y por eso me alegra que aún subsistan abrevaderos al viejo estilo pero en zonas marginales a los cascos urbanos. De esta forma se mantiene un elemento patrimonial al tiempo que se mejora la salubridad de los pueblos y se cumple una función práctica imprescindible: que el ganado tenga un sitio para beber.
Otro pilón actual en Cetina, éste situado al pie del antiguo lavadero, hoy Museo de la Contradanza.
En Cetina, por no salir de mi pueblo, subsisten al menos dos pilones en el entorno de su caserío.
Uno al pie de los cerros donde se encuentran las viejas bodegas (tema del que hablaré en un artículo futuro); otro adosado al antiguo lavadero que hoy es el Museo de la Contradanza. De este también hablaré otro día, pero de momento animo a los lectores para que vengan a Cetina a visitarlo.
Igual si consigo aumentar las visitas no me tirarán al pilón por este artículo.
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS

Lo más leído
ARTÍCULO DEL DÍA
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados

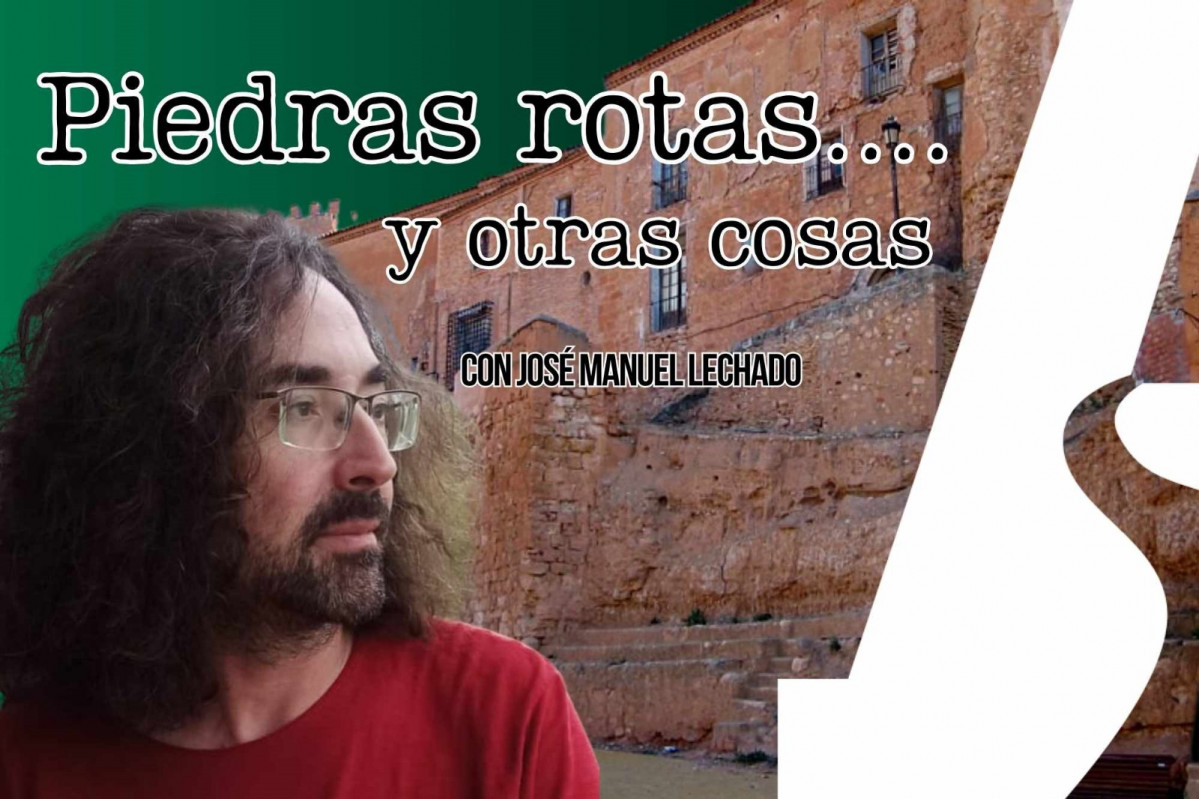










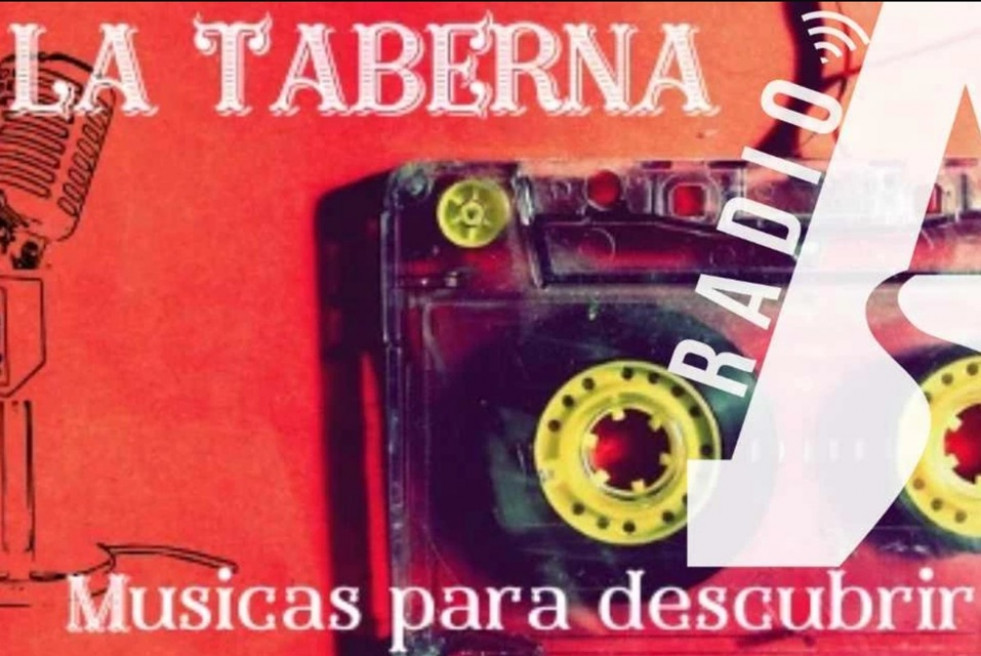

Comentarios