UNA PISTOLA DE ÉPOCA CARLISTA EN VELILLA DE MEDINACELI
Contexto del hallazgo
El arma fue descubierta por un grupo de peones en la obra de remodelación de un pajar abandonado en la localidad soriana de Velilla de Medinaceli, durante el verano del año 2009. Los peones encargados de dicha reforma entregaron la pieza a Don Pedro Heredia Algora, quien amablemente nos dejó realizar numerosas fotografías. El estado de conservación era bastante malo y la pistola contaba con numerosas concreciones de óxido, por lo que Pedro decidió limpiarla con un producto anticorrosión y el resultado es el que se puede ver en la fotografía.
Sobre el contexto exacto del hallazgo en el pajar desconocemos si se encontró oculta en una pared o encima de una de las vigas de madera del piso superior. Los antiguos propietarios desconocían su existencia, por lo que sea cual fuere su ubicación exacta dentro del pajar, sí parece claro que se hallaba oculta, para ser utilizada en cualquier momento o por miedo ante cualquier represalia.
Este tipo de ocultaciones era mas frecuente de lo que imaginamos, ya que se trataba de momentos de gran inestabilidad social y no todo el mundo poseía autorización para su tenencia. En este sentido hemos constatado de primera mano dos hallazgos similares al que nos ocupa. El primero es una pistola de parecidas características aparecida recientemente en una casa del pueblo de Budia (Guadalajara), también oculta, esta vez debajo de una tinaja. El segundo fue el hallazgo de una escopeta de caza de esta misma época desmontada y ocultada en la cubierta de una casa de la localidad madrileña de San Martin de la Vega, que fue descubierta hace unos años durante unas obras de reforma.
Igualmente, no es este el primer hallazgo armamentístico en el casco de Velilla. Según fuentes orales cercanas, también apareció un ocultamiento de espadas debajo de los escalones de la Casa del Cura hace años. “El clero, como fuerza activa de la salvaguardia de ideas tradicionales, hace frente a las corrientes ateas del otro lado de los pirineos y por tanto no es de extrañar que existieran curas involucrados en la guerra, de uno u otro bando (absolutistas, radicales….)”,
como es el caso del cura carlista de Dévanos (CALVO VICENTE 2000):
“España se encuentra en una grave crisis no solo política, sino de ideas, de pensamiento, con una sociedad harta de abusos y que ve con buenos ojos las nuevas corrientes”
Los precedentes inmediatos de esta involucración de los clérigos en guerrillas y Juntas de Defensa los encontramos en la guerra de la Independencia, como es el caso del cura de Romanillos de Medinaceli o los abades mitrados de Santa María de Huerta (CALAMA Y ROSELLÓN 2008). Dentro de la participación de la población civil en este tipo de guerrillas tenemos el caso del zapatero de Maranchón.
Características de la pistola
Este tipo de armas se suele denominar “Armas combinadas” ya que como su nombre indica aúnan dos tipos de armas en un mismo modelo.
Se trata de una pistola con bayoneta de mediados del siglo XIX fabricada en Éibar (Guipúzcoa) para uso civil, es decir que no fue reglamentaria en ningún cuerpo del Estado.
Las características particulares del modelo son:
-Es una pistola de dos cañones con bayoneta con un sistema de percusión de perrillos planos.
-El mecanismo interior se denomina “box-lock” lo que indica que el disparador (gatillo) se mantenía oculto hasta el momento de montar el arma (echando los perrillos hacia atrás) tras lo cual desciende y queda expuesto para disparar. Por este motivo no tiene guardamonte, que es el arco metálico que protege el disparador.
-La empuñadura estaba fabricada en nogal y era de tipo pomo.
-El sistema de alimentación es de retrocarga, es decir, los cartuchos se introducen por la parte de atrás del cañón al accionar el mecanismo de apertura.
-Es del calibre 11mm (44 en nomenclatura anglosajona) y dispara proyectiles del sistema Lefaucheux o Pin-fire sin vaina.
Este tipo de cartuchos fue patentado en España por Mariano Riera en 1853 y un año después en Francia e Inglaterra. Consistía en una bala de plomo hueca que contenía la pólvora, de la cual salía un pequeño vástago o espiga que contenía en su interior el fulminante. Este vástago sobresalía un pelín de la recamara de tal modo que cuando se accionaba el disparador el perrillo hacía las veces de percutor y se producía el disparo. Este tipo de proyectil también era conocido de forma popular como “vulcano.”
-Medidas:
Longitud total: 225mm
Longitud del cañón: 115 mm
Como hemos señalado al principio se trata de un arma con un sistema de alimentación de retrocarga. Este tipo de sistema supuso en la época un gran avance técnico frente al sistema de avancarga. En este, la carga de pólvora y el proyectil eran introducidos por la boca del cañón con ayuda de una “baqueta o atacador” y sellados con un “taco” por lo general de fieltro. A continuación se depositaba un poco de pólvora en la “cazoleta” que hacía las veces de fulminante, para finalmente ser encendida en el momento del disparo por una “llave de chispa” dotada de un pequeño fragmento de sílex. Si a este proceso le añadimos que el tipo de pólvora utilizado hasta finales del siglo XIX era pólvora negra, la cual es muy inestable, entenderemos que el tirador debía tener cierta preparación y conocimientos técnicos. La invención del sistema de retrocarga en el cual la carga de pólvora, el fulminante y el proyectil se encuentran en un único cartucho que no ha de ser manipulado por el tirador, simplificó todo el proceso y aumentó la seguridad en el manejo de armas de fuego.
Esta simplificación técnica unida a la convulsa situación del momento hizo que creciera el interés de la población civil por hacerse con armas de fuego. Este aspecto no paso inadvertido para los fabricantes, que comenzaron a producir modelos que no estaban destinados a equipar a los estamentos oficiales, sino a satisfacer la demanda de armas por parte de particulares, como es el caso del modelo que nos ocupa.
Por otra parte, las autoridades tampoco permanecieron ajenas a este fenómeno, y comenzaron a crear un corpus legislativo, de modo que vio la luz el “Reglamento de Policía de 1824”, que complementaba a la “Real Cédula de 13 de Enero de 1824” por la cual se creaba la Real Policía del Reino, de ámbito nacional, que estaba bajo la dirección de un Superintendente General que estaba por encima de los Intendentes Provinciales, y que dependía a su vez del Ministerio de Gracia y Justicia.
Este reglamento fue importante porque en el se recogían aspectos fundamentales que marcaron la línea reguladora de normativas posteriores. En concreto, fijaba quienes eran las autoridades competentes en el ámbito que nos ocupa, cuales eran estas competencias y el régimen sancionador.
En cuanto a las autoridades competentes para regular el uso de armas de fuego, el reglamento contemplaba en su artículo XIII, 6º que era la Policía en exclusiva quien tenía la potestad de “expedir los permisos de armas no prohibidas, no entendiéndose a esta obligación aquellos que por las leyes están autorizados a usarlas”.
El Reglamento establecía dos categorías de armas, las prohibidas y las permitidas, y como es obvio se centraba en la regulación de las armas no prohibidas. De este modo se dictaba que para obtener la licencia para llevar armas era necesario abonar una tasa universal de 30 reales y estar en posesión de la Carta de Seguridad, que era un documento personal en el cual figuraban los datos del individuo así como su firma y que tenía un carácter identificativo similar al actual D.N.I. Además era necesario declarar el número de armas que se poseía, con la finalidad de realizar un inventario nacional de armas en circulación en manos de particulares.
También establecía dos grupos de personas que tenían limitaciones o no podían poseer armas. Por un lado, a los condenados a presidio sólo se les concedería licencia y podrían poseer armas transcurridos seis años desde el cumplimiento de su condena, y por otro lado ,estaban excluidos de esta licencia y no podía concedérsele “a los que no tuviesen medios de vida conocidos, ni a los titiriteros, saltimbanquis y demás que ejercen profesiones ambulantes”.
El último aspecto importante que trataba el Reglamento era el Régimen Sancionador, que se recogía en los artículos 150 a 154 del Reglamento de Madrid y el 113 del Reglamento de Provincias. Este apartado describía cuatro infracciones punibles que eran iguales en sus sanciones para todas las provincias.
En primer lugar se penaba con multa de cien ducados y treinta días de prisión a los que hicieran uso de armas no prohibidas sin la correspondiente licencia.
En segundo lugar se castigaba con cincuenta ducados y un año de privación de licencia a los que poseyesen mas armas de las que declaraban oficialmente.
En tercer lugar se multaba con cincuenta ducados a los armeros que realizaran ventas de armas sin anotarlas en los libros de registro.
Por último, en cuarto lugar se multaba con cien ducados y un año de privación de licencia a aquellos que hicieran uso de armas una vez caducada su licencia.
Como puede apreciarse, los aspectos sancionables descritos en el Reglamento tenían un claro afán de control y recaudatorio que está en consonancia con el contexto económico y social de la época que trataremos en el siguiente apartado, pero no debemos olvidar que recientemente había terminado la guerra de independencia y las guerras carlistas estaban a la vuelta de la esquina, (Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840) y es en esa situación de inestabilidad en la que debe entenderse la preocupación de las autoridades por el control de las armas que poseía la población civil.
El citado Reglamento estuvo en vigor hasta la Revolución de 1868, año en el cual Sagasta como Ministro de Gobernación lo derogó, aunque las líneas establecidas en él fueron la base de normativas posteriores.
Contexto Histórico
La guerra de la Independencia y las guerras Carlistas son el escenario militar que sirven como base a algunas de las transformaciones políticas de España en el siglo XIX. Durante la guerra de la Independencia se desarrollan en Soria numerosas Juntas Locales o Municipales para “tratar sobre la tranquilidad pública y el bien de la Nación” (CALAMA Y ROSELLÓN 2008), como la Junta deMedinaceli, población donde también se instala un hospital militar para curar a los heridos. A su vez se organizan partidas de vigilancia y de observación en los pueblos de los límites de la provincia. Pueblos de la sierra como Sagides, Layna o Iruecha se van a convertir en áreas de reorganización y descanso y en bases logísticas de apoyo a las tropas sorianas contra las unidades francesas de ocupación (CALAMA Y ROSELLÓN 2000). En 1811 el mismo ayuntamiento del pueblo de Velilla pide un “libramiento de sal para ocurrir a los inmensos gastos que se originan con las tropas de la Provincia de Soria”. (SANCHO DEFRANCISCO 1995).
Durante la Primera Guerra Carlista en Castilla la Vieja, fue en Burgos y Soria dónde más éxito tuvo la insurrección. En 1874, durante la Tercera Guerra Carlista, una partida de Carlistas deja incomunicada la línea del ferrocarril, sacando todas las locomotoras que estaban estacionadas en el depósito de Arcos de Jalón. Ofrecemos a continuación diversas narraciones de esta Tercera Guerra Carlista en la región:
“Entonces salieron a su encuentro, desde Sigüenza, 40 guardias civiles, que regresaron en breve, por haberse internado el enemigo en la provincia de Soria, destrocando al paso los aparatos telegráficos de la estación de Medinaceli. “
“El grueso de la partida hizo una rápida correría por la vía férrea de Zaragoza en la que detuvo un tren entre Medinaceli y Alcuneza, quemó los coches de él, y se apoderó de la máquina, embarcándose en ella algunos hombres, que fueron á Arcos y destruyeron á su paso los puentes, las casillas de guardas, las líneas férrea y telegráfica; y no contentos con esto, destrozaron, además, los depósitos establecidos en la estación del último pueblo citado.”
“El auxilio de esta columna, que llegó á Sigüenza en dos trenes, fue tan eficaz, que los facciosos dejaron a Maranchón, donde estaban el l5, de regreso de la vía férrea, y se dirigieron a las sierras que hay al sur de la provincia.”
“La población más alarmada, entre las importantes que temían la visita de los rebeldes, fue la de Sigüenza; no sin causa, pues hacia ella se dirigía Marco, desde Maranchón.”
En el siglo XIX se instala en Velilla la familia de Joaquín Espín y Beltrán, que era un oficial de húsares o caballería ligera (ALMAZÁN DE GRACIA 2002):
“Se encontraba Joaquín Espín y Beltrán camino de Burgos, cumpliendo con su deber como Sargento del Regimiento de Infantería de Cariñena del ejército nacional, cuando su mujer, Josefa Guillén e Igual, se puso de parto en Velilla de Medinaceli (Soria). Joaquín Espín y Guillén nació el 3 de mayo de 1812, cuando todavía España sufría las consecuencias de la Guerra de la Independencia” (RODRÍGUEZ LORENZO 2006).
Joaquín Espín y Guillén fue un conocido músico de la corte de Isabel II. La familia de Joaquín se hace construir un palacio en Velilla (CALVO 2009), donde nació accidentalmente durante la Guerra de la Independencia. Como aparece en el acta bautismal, el mismo padrino en el nacimiento de Joaquín Espín y Guillén fue Don Francisco ¿Carrn?, Capitán del Regimiento de Cariñena, zona límite entre el enfrentamiento de Carlistas y Liberales.
Bibliografía
ALMAZÁN DE GRACIA, A. (2002): “Guía de Arcos de Jalón y el Sureste Soriano”, Sotabur, Soria.
ASTUDILLO, MANUEL. (1987) “El trabuco”. Armas y Municiones nº10.
CALAMA Y ROSELLÓN, A. (2000): “Almaluez y Chércoles, cunas de la reconquista soriana frente a la ocupación francesa de la provincia (1808-1812).” CCS II.
CALAMA Y ROSELLÓN, A. (2008): “Estudios sorianos sobre la guerra de la Independencia”. Celtiberia nº 102. Soria.
CALVO RODRIGÁLVAREZ, J. (2009): “El palacio de Joaquín Espin y Guillén”.
Plaza Mayor nº 5. Soria.
CALVO VICENTE, L. J. (2000): “El cura carlista”, CCS II.
CANALES, C. (2006): “La Primera Guerra Carlista (1833-1840), uniformes, armas y banderas.” Madrid 2006.
DIAGO PÉREZ, J. A: “Joaquín Espín y Guillén, un músico soriano del siglo XIX”, CCS II.
LOPEZ DE LOS MOZOS, J. R. (1990): “Documentos inéditos sobre la vida cotidiana de Medinaceli y pueblos pertenecientes a la provincia de Soria durante la guerra de la Independencia”. Celtiberia nº 79-80. Soria.
MANRIQUE ROMERO, A. (1999): “Guía para descubrir el Alto Jalón”, Ámbito, Valladolid.
MARCO RODRIGUEZ. M. R. (1980): “Catálogo de las armas de fuego”.
Ministerio de Cultura. Madrid.
MYATT, FREDERICK. (1886): “Guía ilustrada de pistolas semiautomáticas”, Ed. Orbis.
MYATT, FREDERICK (1986): “Guía ilustrada de revólveres”, Ed. Orbis.
RINCÓN GARCÍA, W. (1980): “Vecindario del Ducado de Medinaceli en el año 1787”, Celtiberia nº 60. Soria.
RODRÍGUEZ LORENZO, G. A. (2006): “Joaquín Espín y Guillén (1812-1882): una vida en torno a la ópera española”. Cuadernos de Música Iberoamericana.
SANCHO DE FRANCISCO, C. (1995): “Las tierras sorianas del Jalón en los siglos XVIII y XIX”. Celtiberia nº 89. Soria.
TURRADO VIDAL, MARTIN. (1987): “Legislación histórica sobre armas .El Reglamento de Armas de 1824”. Armas y Municiones nº 15.
VV.AA (1889): “Narración militar de la guerra carlista de 1869 a 1876 por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército.” Depósito de la Guerra Tomo XIV. Madrid.
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS
Lo más leído
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados





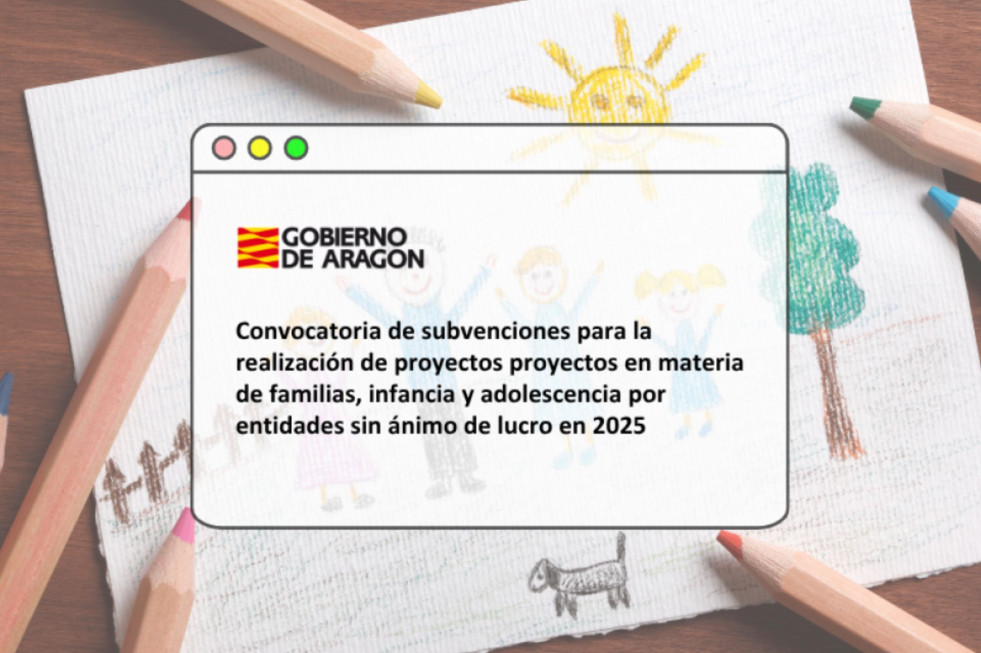


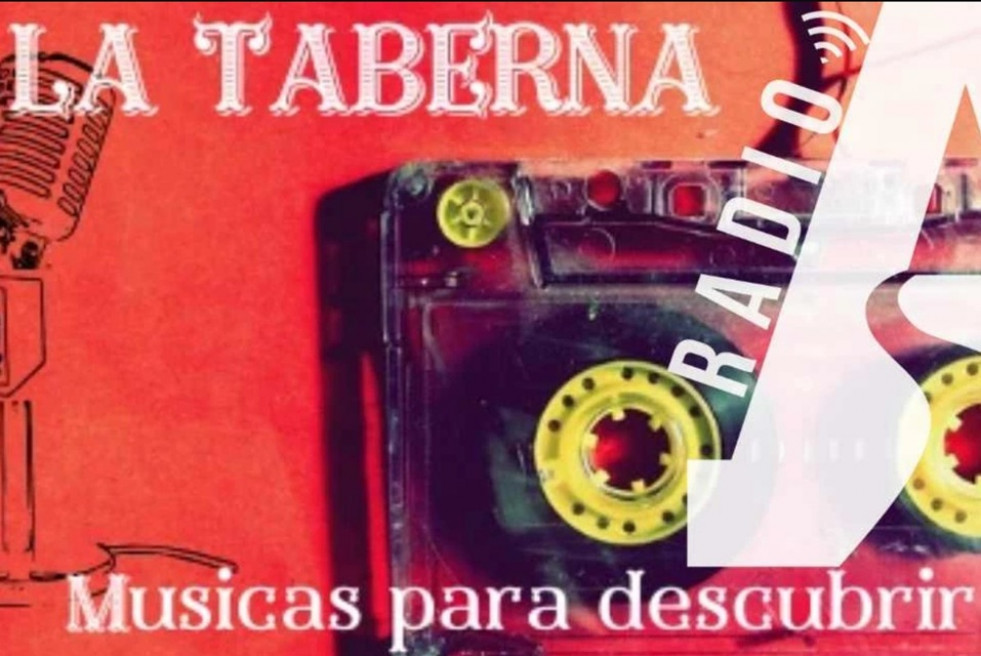

Comentarios