SOPA DE LETRAS
Aunque siempre tuve amigos, prefería hablar solo o hablar para los demás. Mi madre me ponía los domingos sopa de letras y pollo frito para comer. Todo un lujo para la época. Sin que ella se diera cuenta pronunciaba las palabras que formaba con las letras y un día deletreé: «teatro».
No era nada fácil que dos tes se reunieran en la misma cucharada.
Aquella misma tarde, con diez años y medio, improvisé mi primer monólogo. El único espectador fue San Francisco, el asno de mi vecina. El borrico rebuznaba de forma graciosa al escucharme contar historias del pueblo, que tantas veces había oído a los mayores.
Al comenzar el verano en el que cumplí doce años, le pedí prestado el burro a mi vecina. Le enganché el viejo carro de mi abuelo y me dirigí a la plaza del pueblo. ¡Dos euros el viaje al Castillo más monólogo en el pinarcillo! ¡La historia de los Jalonguers, en prosa o en verso, como deseen!
Y de dos en dos euros, y de la mañana al atardecer, mi fama como narrador se extendió por la Ribera del Jalón. Cuatro años más tarde, San Francisco murió de viejo y tras entregárselo a los buitres, pensé que yo también debía marcharme. Podría haberme quedado toda la vida contando y recitando historias verdaderas o inventadas de enfermos imaginarios, donjuanes o lazarillos, porque los personajes de los clásicos se amontonaban en cada representación y los relacionaba sin ningún escrúpulo con personas o situaciones del entorno. Por las noches, leía; por el día, un torrente de intuición y conexiones mágicas infundían una extraordinaria y enriquecedora viveza a los monólogos.
Me marché a la ciudad en tren. Me acordaba mucho de mi madre y de San Francisco, pero una gran fuerza interior me arrastraba a seguir contando historias a la gente. Mi primer empleo fue como camarero en una cafetería de un barrio céntrico de Madrid. En el local comencé a recitar poemas de Lorca, Alberti, Jodorowsky y Machado, al tiempo que servía cafés y croissants. Convencí a la dueña para que me dejase inventar la historia del Café del Moro. Se dejó convencer y yo me dejé seducir. Fuimos pareja de lecho durante un tiempo. Cada noche, puntualmente, a las diez, los pleitos de Juan, el Moro, su llegada a Madrid y cómo la parada de postas, albergue de peregrinos, sanatorio, casa de citas y, finalmente, cine, dieron lugar a la prestigiosa cafetería. Después, amor y sueño, por ese orden.
Una noche, al terminar el monólogo, se acercó un señor con la voz muy ronca y me ofreció su tarjeta. «Pásate por el teatro Alfil, necesito un suplente».
A los pocos días, el suplente se convirtió en el actor titular y el titular se marchó con ese aire que destilan los actores encumbrados.
Fernán Gómez me descubrió y a los tres meses produjo el monólogo de San Francisco. Estuve doblando sesiones de tarde y noche durante ocho años. Luego llegaron las giras nacionales y varias por Centroeuropa y Sudamérica, Miami, Nueva York y el Madison Square Garden.
Fernán Gómez murió y yo pensé que también debía marcharme. Regresé al pueblo. Y ya nada era parecido, no existían ni los buitres que devoraron a San Francisco ni mi vecina. Me dio tiempo justo de despedirme de mi madre, que creo que estaba esperando el momento adecuado para morir. Pensé que también era el momento para cambiar de actividad. Monté una fábrica de sopas y empleé a muchos habitantes del pueblo. Sopas de letras con las que formar hermosas palabras y construir bellos sueños.
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS
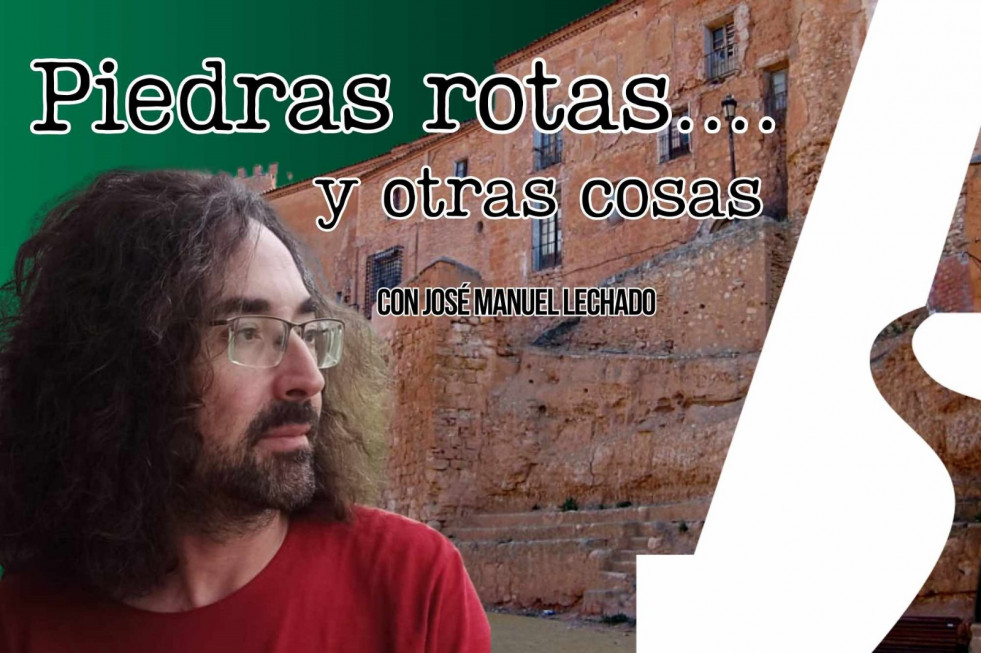


Lo más leído
ARTÍCULO DEL DÍA
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados






Comentarios