EL GUARDIÁN DE LAS LLAVES. UNGÜENTO DE NAVIDAD
El pueblo había mermado sustancialmente sus habitantes a primeros del actual siglo. Nada que ver con el continuo ir y venir de ferroviarios y viajeros por el entorno de la estación de los años sesenta del siglo pasado. El trajín vital había dejado paso al silencio y al canto de los gorriones en los andenes. Los hangares se convirtieron en edificios y los edificios, nuevamente, en silencio. Apenas habían pasado cien años, una generación y media. Los amargos años veinte, con sus guerras y crisis económicas y de identidades a todos los niveles habían quedado atrás y su legado, ahora a mediados de siglo XXI, seguían siendo el silencio y los pájaros, que no es poco.
La única persona del pueblo no era hombre ni mujer, era Ángel. Su pesado y lento caminar cotidiano desde la huerta a su casa, y desde la casa a la estación, y de la estación a la huerta… Pero a sus cien años su mente se ocupaba de tener a punto el recuerdo de todos sus vecinos, porque Ángel poseía las llaves de todas las casas del pueblo. A principios de siglo ya tenía casi todas las de su barrio: a unos les encendía la calefacción el día anterior a su llegada; a otros les revisaba el buzón por si les había llegado el recibo del agua; a otras casas entraba a regar las plantas del portal; otros que vivían fuera le pedían que vigilara la obra el tejado o la fachada, el agua, el gas, los okupas saltando puertas, los gatos meando puertas, las puertas ajadas, la vida gastada de tantos…
Y, así, poco a poco, la gente se fue marchando, algunos volvían de vez en cuando; otros, jamás, pero Ángel guardaba las llaves de sus casas. Se quedó solo en el Pueblo, en la Estación, en la Carretera Maranchón, en las Casas Nuevas, en la Carretera… se quedó solo. Y una tarde tibia de mediados de septiembre, encendió una potente lumbre y se le ocurrió echar una llave de la casa de un amigo, y otra de una vecina, y la de sus tíos de Barcelona, y la de la casa vieja de su madre, la de su hermana, la de sus conocidos… echó al fuego todas las llaves de las casas del pueblo. Y el metal se fundió al poco tiempo, el amasijo incandescente formó un ungüento mágico que se propagó desde los Picones hasta el verde pinar, desde el Castillo hasta el Tejar, por las doce pedanías del lugar…
El ungüento tornó el milagro: las campanas hermanas de las llaves comenzaron su repiqueteo anunciando fiesta. Ángel escuchó gritos y algarabía de niños en la plaza del pueblo, copas chocando en la Plaza de la Estación, con los bares abiertos y el corazón desbordado. Oyó el pitido de una locomotora de los setenta del siglo pasado que se cruzaba con un tren de alta velocidad de los tiempos de la segunda gran crisis, que se detuvo en el primer andén. Ángel creyó ver a sus vecinos, paisanos y amigos regresar al pueblo. Cada uno con su andar, su mirada, su canto… Y Ángel se quedó eternamente dormido junto al fuego, mientras el ungüento mágico continuaba provocando un extraordinario y placentero efecto sobre el pueblo y todas las personas que son y fueron.
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS

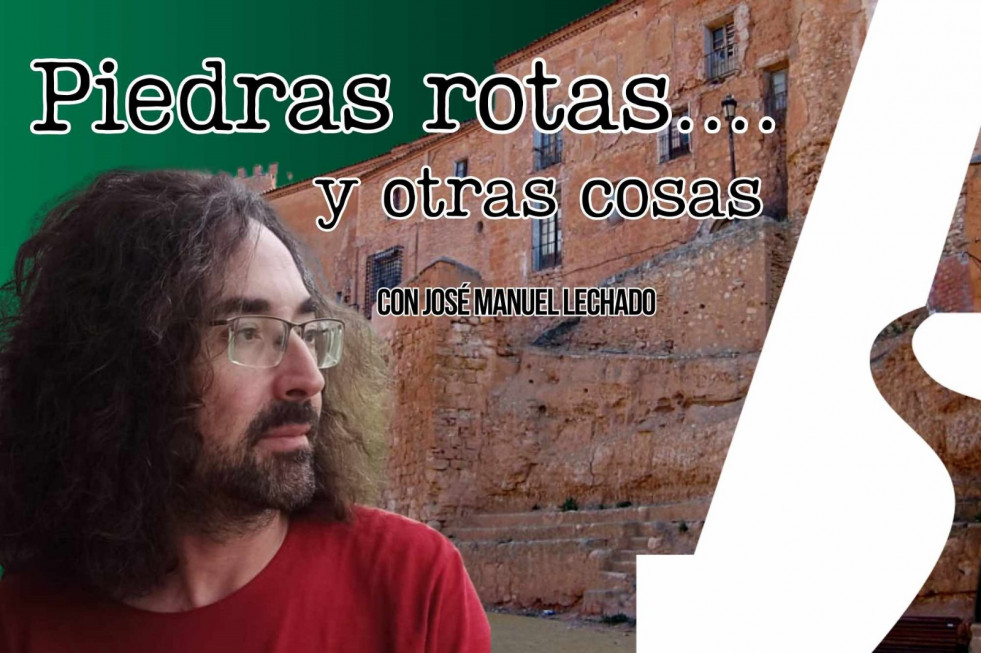

Lo más leído
Últimos Podcast
ARTÍCULO DEL DÍA
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados






Comentarios