LAVADEROS SÍ, POR FAVOR
Con el calor del verano vienen a la cabeza imágenes de agua. Agua fresca y corriente. Más aún en una comarca como la nuestra, que le dicen de la España seca a pesar de la gran cantidad de ríos y manantiales que la surcan. Pero sí, la verdad es que aquí, en el Alto Jalón, en verano hace calor y siempre se agradece una remojadita.
Ahora raro es el pueblo que no tiene piscina municipal, pero antaño la cosa del agua era muy distinta. No es que no hubiera piscinas, es que a menudo ni siquiera había un grifo dentro de las casas. Para casi cualquier cosa había que ir a la fuente con un cántaro. Para cocinar, para lavarse, para beber... o para echarte el pozal entero por encima si el calor apretaba más de la cuenta. A veces damos por seguras, casi naturales, cosas que hasta hace nada eran un privilegio.
Para hacer la colada, por ejemplo, resultaba imprescindible contar con un lavadero público y por eso todos los pueblos tenían uno. Ya he hablado antes de lavaderos cuando escribí sobre uno de los más singulares de la comarca, el de Velilla de Medinaceli con su preciosa estructura de madera, así que no me extenderé mucho acerca de sus características. Máxime teniendo en cuenta que, desde un punto de vista arquitectónico, los lavaderos no encierran grandes misterios: una pila grande con los bordes inclinados y rugosos para frotar la ropa, un buen suministro de agua corriente y, a ser posible, un techo (esto no siempre).
Vista interior del lavadero de Velilla de Medinaceli, con su fantástica estructura. (Foto: Antonio Moreno).
Yo aún he conocido, en mi infancia, esa España en la que muchas casas de los pueblos no disponían de cuartos de baño ni de, menos aún, lavadoras. También recuerdo la escasa presión de los grifos disponibles, hasta el punto de que en verano, con el aumento de la demanda, el agua no llegaba a los barrios altos porque a nadie se le había ocurrido instalar depósitos elevados o un sistema de bombeo.
Los lavaderos suponían un alivio tremendo en aquella época, cada vez más lejana, de deficiencia hídrica generalizada. Cuando las cosas cambiaron, mejoraron las infraestructuras y el nivel de vida subió lo suficiente como para llevar una tubería a cada casa y comprar una lavadora eléctrica, los lavaderos entraron en decadencia. Si no desaparecieron del todo es porque ocupaban solares públicos pequeños, situados en las afueras y poco adecuados para la especulación.
Lavadero de Jaraba. Uno de los raros casos en los que el lavadero está en pleno centro del pueblo. Hoy en día ha quedado integrado bajo el edificio del bar, bien sombreado y con aguas cristalinas. (Foto: Asun González).
Gracias a esta combinación de factores muchísimos pueblos han mantenido estas infraestructuras tradicionales hasta hoy y con el cambio lento pero constante de la mentalidad respecto al patrimonio muchas de estas refrescantes muestras de arquitectura popular se van recuperando no tanto para el uso, pero sí para el disfrute: los lavaderos tienen un valor histórico importante y por eso merece la pena recuperarlos.
La mayor parte sirven en la actualidad como atractivo turístico y en algunos casos, como pasa en Cetina, el lavadero se ha convertido en museo (de la Contradanza, en concreto). Otros sorprenden por peculiaridades no necesariamente arquitectónicas, como ocurre en Alhama, donde el agua del lavadero proviene de la fuente termal y está calentita (cosa que, sin duda, agradecieron las mujeres alhameñas durante siglos).
Foto del lavadero de Cetina antes de su habilitación como Museo de la Contradanza. (Foto cedida por Pedro Jesús Mancebo).
Yo, no obstante, quiero reclamar para los lavaderos la recuperación del uso puro y duro. Como persona que durante décadas ha venido recorriendo en bicicleta la península Ibérica puedo atestiguar hasta qué punto se agradece llegar a un pueblo que conserva su lavadero limpio y con el agua circulando. En estos lugares el viajero puede parar un rato, descansar del azote del sol bajo la techumbre, refrescarse un poco y, ya puestos… lavar la ropa.
Porque cuando vives en la carretera no puedes llevar contigo una lavadora.
ÚLTIMOS CONTENIDOS AÑADIDOS

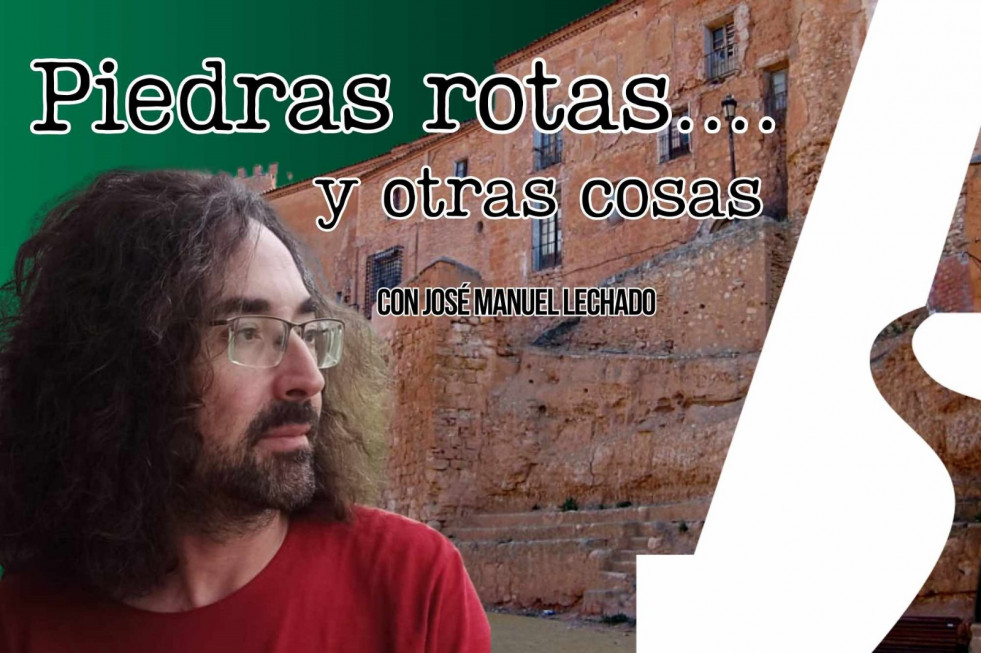

Lo más leído
Últimos Podcast
ARTÍCULO DEL DÍA
JALON
NOTICIAS.ES
Todos los derechos reservados

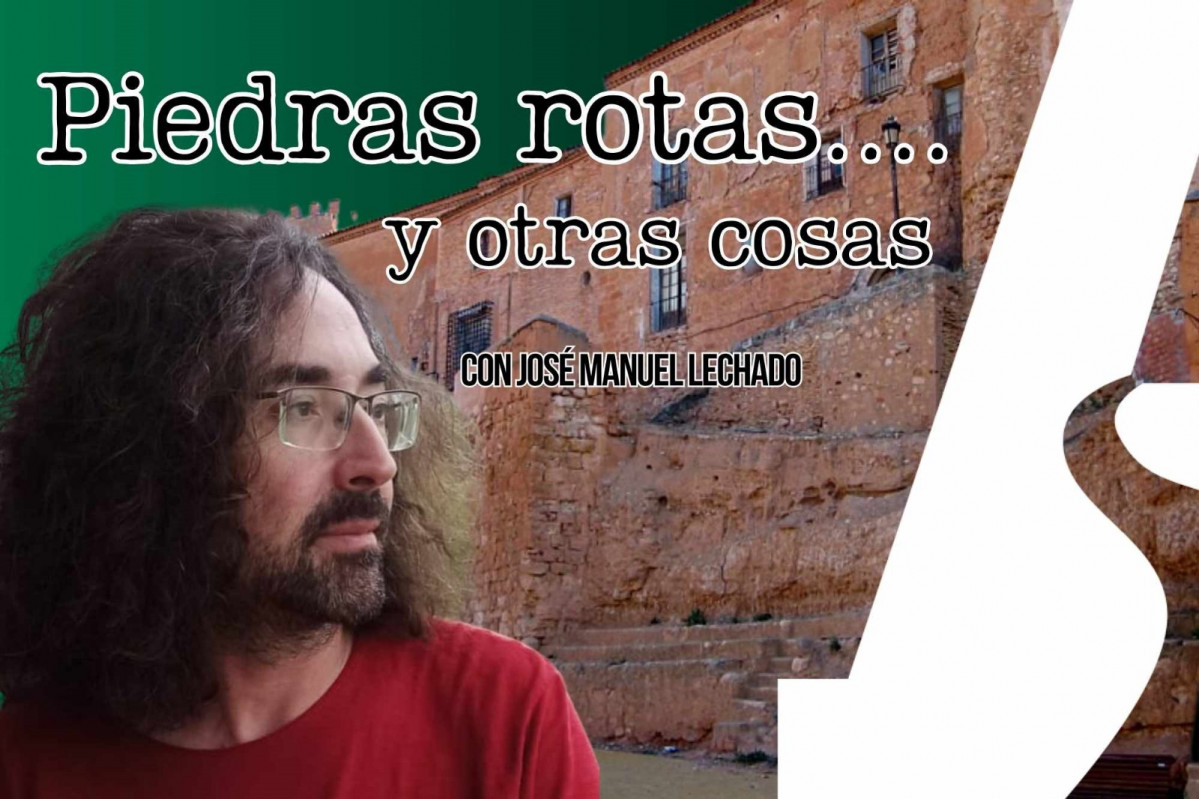








Comentarios